Especial Bicentenario
Editorial. Revista Arcadia (Colombia)
Colombia es un país tremendamente fragmentado. El discurso político lo llama “diverso”, un adjetivo conveniente, casi eufórico.
 Arcadia ha escogido como portada de este especial dedicado al Bicentenario una imagen de Puerto Colombia. Esa fracasada promesa de modernidad. Esa ambición desmedida y macondiana que hizo del muelle “el segundo más largo del mundo” tras su inauguración en 1888 y que hoy se derrumba corroído por el salitre del mar. Y sin embargo, es increíblemente bello y melancólico. Y cientos de turistas lo visitan asombrados, como se visitan admirativamente las ruinas del temible Coliseo romano. Quien quiera, puede también ver en la belleza de sus ruinas –el testimonio de lo que hemos sido– una metáfora histórica y una nueva promesa de modernidad. La historia de Colombia es una historia triste. Como también lo son las historias de decenas de países. Alemania ha tenido que enfrentar durante medio siglo su vergüenza colectiva. Croacia hoy se debate con sus fantasmas totalitarios. Japón, con los horrores de sus ambiciones territoriales. Ruanda, con la enormidad de sus atroces masacres. Gran Bretaña y Bélgica, por nombrar dos, han asumido en algún grado las consecuencias de su salvaje cruzada colonialista. Y si bien Estados Unidos esquivó, como nación, su responsabilidad en Hiroshima y Nagasaki y en Camboya y en tantas otras guerras más o menos invisibles de América Latina, sí supo mirarse en el trágico espejo de Vietnam. De alguna u otra manera, los países están abocados, en algún momento de su historia, a tener que mirarse a sí mismos y a tener que abrazar su pasado. Ese momento histórico es misterioso y no lo dicta ningún aniversario. Nada hay más inasible que un proceso, e identificarlo es la tarea de los científicos sociales. Economistas, historiadores, sociólogos y antropólogos tienen el deber de reconocer esos procesos y saber contarnos nuestra propia historia. Y lo han hecho en buena medida, si bien falta todavía un profundo ejercicio de lenguaje. La literatura también ha hecho lo suyo por caminos más complejos, más inesperados y más desobedientes. Lo que pasa es que a ella es más difícil pedirle cuentas. Pero no es solo desde la esfera intelectual o humanística que los procesos se identifican, se interpretan y se escriben. También lo tienen que hacer, de otra manera, los habitantes del país. Sin embargo, cuando el desbalance entre poder político y poder ciudadano es tan enorme como lo es en Colombia, es difícil que un país pueda narrar su historia, o, si se quiere, sus múltiples historias. Y esa ausencia de poder ciudadano es sencillamente equivalente a la ausencia de una idea clara de ciudadanía, porque el poder –sea político o ciudadano– solo proviene del reconocimiento de quién se es. Colombia es un país tremendamente fragmentado. El discurso político hoy lo llama “diverso”, un adjetivo aséptico y conveniente, casi eufórico. Y uno que borra la historia de su tristeza, aunque en el fondo no haya cumbia ni currulao que la tape. Y es que no hay canciones, ni festivales, ni parrandas que puedan silenciar la elocuencia de las heridas. Eso no quiere decir, por supuesto, que en esa historia múltiple y difícil, sobre todo no incorporada a la memoria colectiva, no haya habido cientos de insólitos logros, de esperanzas eficientes, de proyectos políticos de nación movidos por distintas ideas de progreso, de inteligencia y de ansias de modernidad. Pero el hecho es que aún nos falta mucho para aprender a abrazar nuestro pasado. Nos falta entender el legado clerical y leguleyo que llevamos encima, la arteria infeliz del conservadurismo que históricamente nos atraviesa, y la brutal discriminación que heredamos y practicamos todavía. Porque todavía no nos reconocemos como el país mestizo que somos. Quizás una celebración como esta, cuyos fastos apenas comienzan, podría servir para pensar un poco en ello. Para comenzar a pensar. Para ir más allá de ser meros espectadores de la inevitable utilización política del Bicentenario. De las consignas y los himnos y las ondeantes banderas tricolores nace un orgullo patriotero muy banal. Del reconocimiento de una historia triste nace otra cosa, tal vez algo más genuino, tal vez más parecido al amor.
Arcadia ha escogido como portada de este especial dedicado al Bicentenario una imagen de Puerto Colombia. Esa fracasada promesa de modernidad. Esa ambición desmedida y macondiana que hizo del muelle “el segundo más largo del mundo” tras su inauguración en 1888 y que hoy se derrumba corroído por el salitre del mar. Y sin embargo, es increíblemente bello y melancólico. Y cientos de turistas lo visitan asombrados, como se visitan admirativamente las ruinas del temible Coliseo romano. Quien quiera, puede también ver en la belleza de sus ruinas –el testimonio de lo que hemos sido– una metáfora histórica y una nueva promesa de modernidad. La historia de Colombia es una historia triste. Como también lo son las historias de decenas de países. Alemania ha tenido que enfrentar durante medio siglo su vergüenza colectiva. Croacia hoy se debate con sus fantasmas totalitarios. Japón, con los horrores de sus ambiciones territoriales. Ruanda, con la enormidad de sus atroces masacres. Gran Bretaña y Bélgica, por nombrar dos, han asumido en algún grado las consecuencias de su salvaje cruzada colonialista. Y si bien Estados Unidos esquivó, como nación, su responsabilidad en Hiroshima y Nagasaki y en Camboya y en tantas otras guerras más o menos invisibles de América Latina, sí supo mirarse en el trágico espejo de Vietnam. De alguna u otra manera, los países están abocados, en algún momento de su historia, a tener que mirarse a sí mismos y a tener que abrazar su pasado. Ese momento histórico es misterioso y no lo dicta ningún aniversario. Nada hay más inasible que un proceso, e identificarlo es la tarea de los científicos sociales. Economistas, historiadores, sociólogos y antropólogos tienen el deber de reconocer esos procesos y saber contarnos nuestra propia historia. Y lo han hecho en buena medida, si bien falta todavía un profundo ejercicio de lenguaje. La literatura también ha hecho lo suyo por caminos más complejos, más inesperados y más desobedientes. Lo que pasa es que a ella es más difícil pedirle cuentas. Pero no es solo desde la esfera intelectual o humanística que los procesos se identifican, se interpretan y se escriben. También lo tienen que hacer, de otra manera, los habitantes del país. Sin embargo, cuando el desbalance entre poder político y poder ciudadano es tan enorme como lo es en Colombia, es difícil que un país pueda narrar su historia, o, si se quiere, sus múltiples historias. Y esa ausencia de poder ciudadano es sencillamente equivalente a la ausencia de una idea clara de ciudadanía, porque el poder –sea político o ciudadano– solo proviene del reconocimiento de quién se es. Colombia es un país tremendamente fragmentado. El discurso político hoy lo llama “diverso”, un adjetivo aséptico y conveniente, casi eufórico. Y uno que borra la historia de su tristeza, aunque en el fondo no haya cumbia ni currulao que la tape. Y es que no hay canciones, ni festivales, ni parrandas que puedan silenciar la elocuencia de las heridas. Eso no quiere decir, por supuesto, que en esa historia múltiple y difícil, sobre todo no incorporada a la memoria colectiva, no haya habido cientos de insólitos logros, de esperanzas eficientes, de proyectos políticos de nación movidos por distintas ideas de progreso, de inteligencia y de ansias de modernidad. Pero el hecho es que aún nos falta mucho para aprender a abrazar nuestro pasado. Nos falta entender el legado clerical y leguleyo que llevamos encima, la arteria infeliz del conservadurismo que históricamente nos atraviesa, y la brutal discriminación que heredamos y practicamos todavía. Porque todavía no nos reconocemos como el país mestizo que somos. Quizás una celebración como esta, cuyos fastos apenas comienzan, podría servir para pensar un poco en ello. Para comenzar a pensar. Para ir más allá de ser meros espectadores de la inevitable utilización política del Bicentenario. De las consignas y los himnos y las ondeantes banderas tricolores nace un orgullo patriotero muy banal. Del reconocimiento de una historia triste nace otra cosa, tal vez algo más genuino, tal vez más parecido al amor.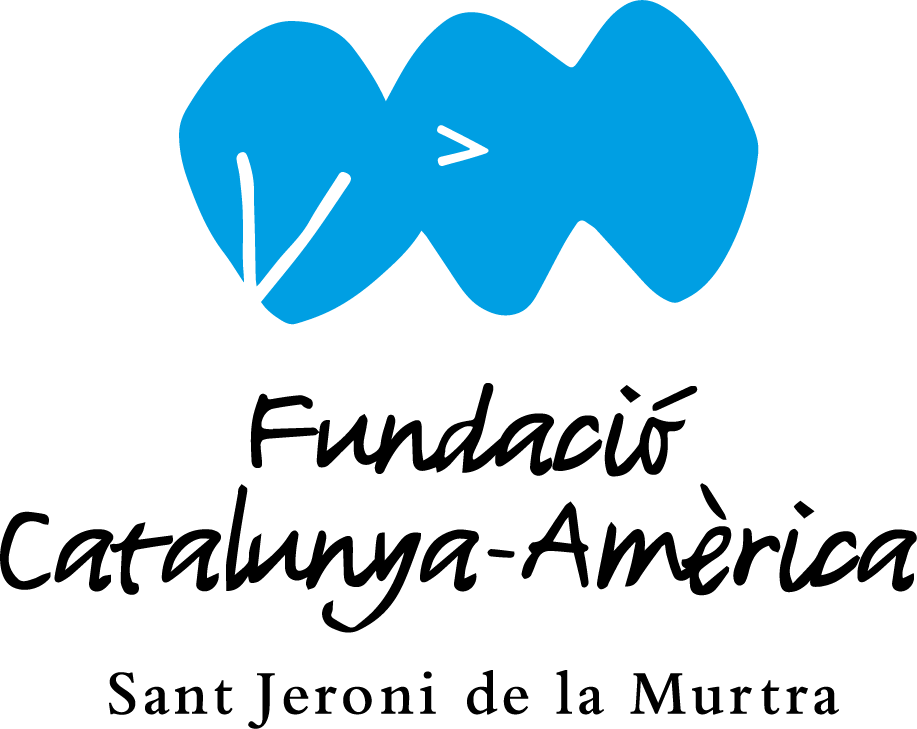
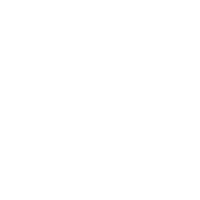

Deixeu un comentari