El País
*Rodolfo Echevarría
20 de julio de 2014
El hombre que reconstruyó las relaciones México-España tras la llegada de la democracia cuenta cómo fueron aquellos días.

El embajador de la República en el exilio, Manuel Martínez Feduchy, a la derecha, entrega la sede diplomática al encargado de negocios de España, en 1977. / efe
Una mañana de enero de 1977, el presidente de México, José López Portillo, me manifestó su firme decisión de reestablecer relaciones diplomáticas con España. Yo desempeñaba entonces la subsecretaria de Gobernación en el recién inaugurado Gobierno.
Entre los años 1974 y 1976, integrante como era del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, me había ocupado, por encargo de Jesús Reyes Heroles, presidente del partido, de mantener y desarrollar relaciones políticas con los principales dirigentes de la Junta Democrática de España organizada en París durante aquellos años. Sus principales líderes (Santiago Carrillo, José Vidal Beneyto, Rafael Calvo Serer, Raúl Morodo) viajaban por el mundo y explicaban cómo percibían y de qué manera podrían inducir el inevitable aunque dificultoso tránsito español hacia
la democracia.
Vinieron a México varias veces. La última, en 1975, poco antes de la muerte de Franco, cuando López Portillo se encontraba en plena campaña electoral. Nacía entonces una estrecha relación política entre el PRI y la Junta Democrática, concebida esta última, quizá, como primera semilla de lo que meses después supondría el complejo proceso de la transición española hacia la democracia.
De manera paralela fui conducto para establecer, también en París, un mecanismo permanente de comunicación política entre México y el último Gobierno de la República española en el exilio. Por esa razón, el jefe del Estado mexicano me ordenó que hablara con el presidente del Gobierno español en el exilio, José Maldonado, con el fin de examinar la posibilidad de encontrar fórmulas jurídicas y políticas adecuadas que permitieran a México y a España reanudar sus relaciones diplomáticas.
México las mantenía incólumes con el Gobierno republicano español en el exilio. La Unión Soviética y la Yugoslavia de Tito, países durante muchos años amigos de la República Española, ya tenían hace tiempo sus embajadores respectivos en Madrid.
México era el único país que se mantuvo fiel a la legitimidad representada por esos ilustres exiliados que hasta el último día de sus vidas estuvieron convencidos de los valores éticos y políticos inherentes a los principios jurídicos de la República vencida por una sublevación que desencadenó la devastadora Guerra Civil.
El presidente mexicano —discípulo y amigo del ilustre jurista republicano español Manuel Pedroso en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México— consideraba imprescindible inaugurar las relaciones diplomáticas con la nueva España apenas iniciada su vida democrática, pero, por otro lado, no quería romper con el Gobierno de la República Española en el exilio.
Habían transcurrido casi cuarenta años de solidaridad y afinidad política con quienes perdieron la guerra y era preciso hallar una fórmula indolora capaz de facilitar a México la inauguración de relaciones con la naciente democracia sin herir el decoro y la dignidad de los republicanos.
“Viaja a París”, me dijo el jefe del Estado, “y recuérdales a nuestros queridos amigos que, durante cuatro décadas ininterrumpidas, México guardó fidelidad absoluta a la legitimidad representada por ellos al amparo de una convicción radical, condensada en la célebre frase del presidente mexicano Adolfo López Mateos, repetida por él cada vez que la prensa nacional o internacional le inquiría en torno al momento en que consideraría oportuna la reanudación de relaciones entre ambos países: ‘Con España todo, con Franco nada’. Diles eso. Lo entenderán muy bien…”.
Se trataba de crear condiciones idóneas para llegar a un acuerdo político fraternal capaz de relevar a México de su compromiso histórico con los republicanos. Un acuerdo según el cual México, muerto Franco, quedara en libertad de construir una nueva relación con la España ya gobernada entonces por Adolfo Suárez en las vísperas del Congreso Constituyente cuya tarea abriría el camino de la compleja transición en puerta.
Durante varios días, durante muchas horas, conversé con integrantes del Gobierno republicano en el exilio. Ellos comprendían las razones mexicanas y no representarían ningún obstáculo. “Hacia México solo tenemos sentimientos de gratitud y de amor”, me dijo el presidente José Maldonado en presencia de Fernando Valera, José Giral y varios ministros de su Gobierno.
López Portillo los invitó a venir a México. Regresé a París a recogerlos. Viajamos juntos y no me despegué de ellos hasta el momento estremecedor del discurso en el que, al cabo de una cena de gala ofrecida en su honor en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Maldonado, con la voz entrecortada por la emoción, con su inconfundible acento asturiano, agradecía a los mexicanos su apoyo permanente y su solidaridad invariable con la legitimidad republicana a lo largo de ocho lustros.
Semanas después, el último Gobierno republicano español declaraba por sí y ante sí: “Las instituciones de la República en el exilio ponen término a la misión histórica que se habían impuesto. Quienes las han mantenido hasta hoy se sienten satisfechos porque tienen la convicción de haber cumplido con su deber”.
*Rodolfo Echeverría fue embajador de México en España entre 1994 y 1998.
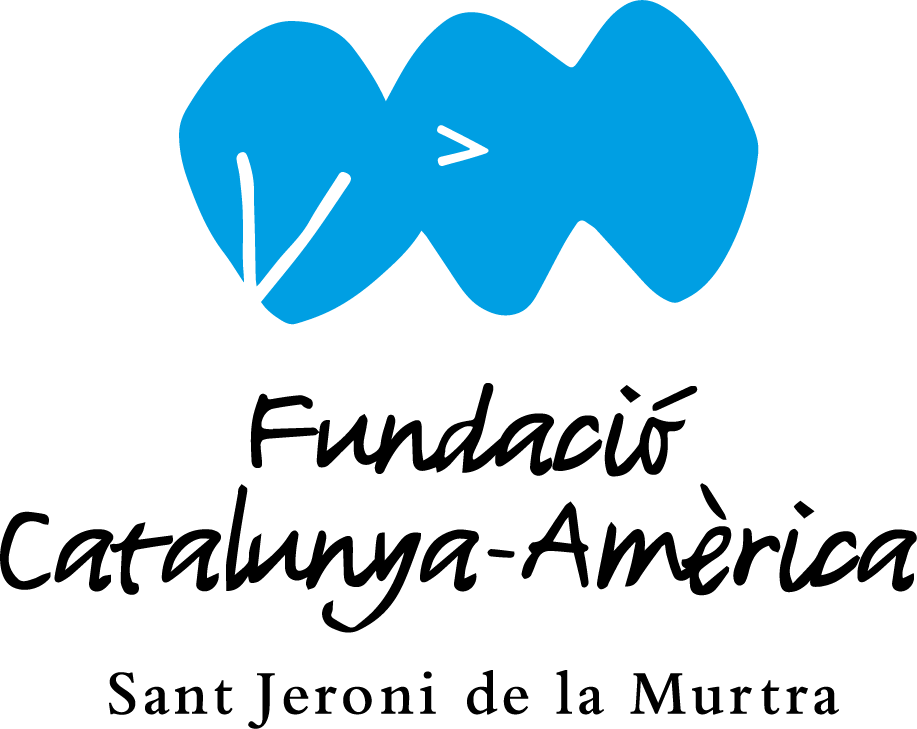
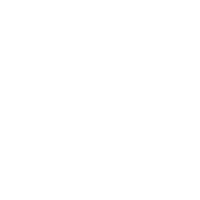


Deixeu un comentari