Jordi Soler
EL País
9 de junio de 2014
La llegada de los republicanos exiliados hace ahora 75 años dio a México una riqueza que se conserva hasta nuestros días.
Hace 75 años, en febrero de 1939, medio millón de republicanos
españoles cruzaban la frontera francesa, para ponerse a salvo de la
represión del ejército franquista. Los republicanos huían como podían,
por el puesto fronterizo de Port Bou o la Junquera, pero también
trepando por el Pirineo, con la nieve hasta las rodillas y refugiándose
de las ventiscas, en una cueva o detrás de una piedra, en aquel febrero
de frío atroz. Los republicanos que se refugiaban en Francia eran
inmediatamente encerrados en campos de concentración. El más grande y
emblemático de aquellos campos, Argeles-sur-mer, era una playa de varios
kilómetros de longitud, delimitada por alambre de espino y
rigurosamente vigilada por soldados argelinos del ejército colonial
francés. Ahí, sobre la arena de esa playa, a la intemperie, con una
temperatura que en las noches bajaba hasta -14 grados centígrados,
vivieron, durante meses, más de cien mil españoles, una tribu de
desgraciados, que se habían quedado sin país, y que vivían y dormían
sobre la arena, no había barracas, no había médicos, no había comida, no
había ni madera para hacer fuego, así que los republicanos, para no
morir de frio en la noche, excavaban en la arena un agujero en el que se
metían y comisionaban a un compañero para que los despertara cada
quince minutos y así evitara que murieran congelados, sin darse cuenta,
mientras dormían.
Conozco esta historia muy bien, porque es el tema de tres de mis
novelas, y de incontables artículos de periódico, pero sobre todo la
conozco porque en ese campo estuvo prisionero mi abuelo que, igual que
los cientos de miles de republicanos que habían huido a Francia, eran
víctimas del clamoroso silencio, y de la vergonzosa pasividad, que
observaron entonces todas las democracias de Occidente. Que mi abuelo
haya sido prisionero en Argelés-sur-mer, me convierte a mí, de cierta
manera, en nieto de ese campo de concentración, de esa historia y de ese
exilio que se llevó a mi abuelo, y a mi madre a México, al pueblo de
Veracruz donde nací, como un niño mexicano cuya familia venía de España.
En el año de 1937, en la sede de la Sociedad de Naciones, en Ginebra,
todas las democracias del mundo se hacían de la vista gorda, para no
condenar el golpe de Estado de Franco, ni la intervención de Alemania e
Italia en la Guerra Civil Española. El silencio y la pasividad de
aquellos gobiernos, frente al golpe de Estado contra la república
legítimamente constituida fue, y sigue siendo, una vergüenza. Sólo un
país, uno solo entre todos los países, defendió entonces, contra viento y
marea, al gobierno de la República española: ese país, el único entre
todos los países, fue México. El presidente Lázaro Cárdenas, a través de
su embajador en Ginebra, Isidro Fabela, dijo, ante el pasmo de todos
los demás, sentencias como esta: “El gobierno mexicano no reconoce, ni
puede reconocer, otro representante legal del Estado español que el
gobierno republicano”; el resto guardó silencio con tanta disciplina
que, unos años más tarde, el gobierno golpista español conseguiría un
asiento en la ONU, el organismo en que se convirtió la Sociedad de
Naciones, como si se tratara de un gobierno normal, legítimamente
elegido por el pueblo.
Lázaro Cárdenas sostenía que las personas que, por cualquier razón,
tenían que abandonar su país, debían ser recibidas por otro; esto le
parecía un principio de elemental humanidad y guiado por este ofreció
asilo a miles de inmigrantes, entre ellos, a miles de españoles que no
sólo habían perdido la guerra, también su país, su casa, su familia y
sus libros, todos esos elementos que nos hacen personas. Ante el fracaso
de su embajador Fabela, cuyos esfuerzos por defender el gobierno
legítimo de Manuel Azaña fueron premiados con un sonoro silencio,
Cárdenas abrió las puertas de México, a cualquier inmigrante español,
con profesión o sin ella, sin más trámite que la necesidad, o el deseo,
de rehacer su vida y labrarse un porvenir en aquel lejano país de
ultramar.
De la larga historia que tenemos en común mexicanos y españoles, este
es mi episodio predilecto, el de la diplomacia mexicana, sola contra el
mundo, rescatando a esa tribu de españoles en desgracia que penaban por
los campos de concentración franceses.
La llegada de aquellos republicanos, hace exactamente setenta y cinco
años, un grupo variopinto en el que había maestros, médicos, políticos
de la república, soldados sin más, empresarios arruinados y escritores,
dio a México una riqueza que se conserva hasta nuestros días. En un
impecable, y conmovedor, quid pro quo, los refugiados
españoles, que eran por cierto lo mejor de España, llevaron a México su
cultura, su energía, su visión particular del mundo y su forma de ser.
Este episodio, de armonía y sincronía entre los dos países, es la
zona feliz de nuestra historia común, que ha tenido también momentos
oscuros, ríspidos. El ensayista mexicano Alfonso Reyes que fue, entre
otros destinos diplomáticos, embajador de México en España decía,
refiriéndose a la evidente e insoslayable relación que hay entre los dos
países, que quién no conoce México, no conoce bien España, y viceversa.
Se refería a la forma en que España, durante quinientos años, ha ido
diseminándose y creciendo del otro lado del mar, sin dejar de ser ella
misma pero, simultáneamente, reconvertida en otros países.
Los emigrantes españoles, desde el primer conquistador hasta el
último gachupín o refugiado, primero a la fuerza y luego en sociedad con
los habitantes de aquellas tierras, fueron conformando ese territorio
enorme, rico y fecundo que es Latinoamérica. España puso ahí su lengua,
su religión y una forma particular, y única, de encarar la vida que se
sigue conservando hasta hoy.
Gracias a sus emigrantes, España creció y se multiplicó en aquel
continente, y hoy su lengua, el español, tiene una importancia capital
en el mundo y una capacidad de expansión, y una influencia, que la hacen
cada día más importante.
Aunque las afinidades entre los dos países son muy evidentes, también
es verdad que hay todavía mucho por hacer para terminar con una serie
de prejuicios y estereotipos que hay en México de los españoles, y en
España de los mexicanos y que yo, por ser hijo de española y mexicano,
experimento permanentemente en toda su magnitud.
Quiero decir que la relación entre México y España no puede darse por
hecha, hay que ir más allá de los negocios y las inversiones que hacen
las grandes compañías de los dos países, hay que ir más allá de los
artistas y de sus obras que viajan de un lado a otro con gran
naturalidad, porque todos ellos ya dialogan y proyectan, cada quien
desde su campo, ese territorio común, en el que se habla la misma lengua
y se comparte esa visión solar del mundo y de la vida; hay que ir más
allá de los interlocutores habituales, más allá de Luis Cernuda, de
Octavio Paz, de Luis Buñuel, de Carlos Fuentes y de Juan Marsé, de
Julieta Venegas y de Enrique Búnbury, de Plácido Domingo y de Rolando
Villazón, de Alejandro Amenábar y de Alfonso Cuarón. Hay que ir más allá
de todos ellos, como digo, hay que hacer todavía mucha diplomacia y
mucha pedagogía para conseguir que España sea el primer aliado de México
y que esto lo sepan, y lo entiendan y lo sientan, no solo los
empresarios, los políticos y los artistas, sino toda la gente, que los
mexicanos sientan a España como suya y los españoles sepan que tienen su
casa del otro lado del mar.
Jordi Soler es escritor.
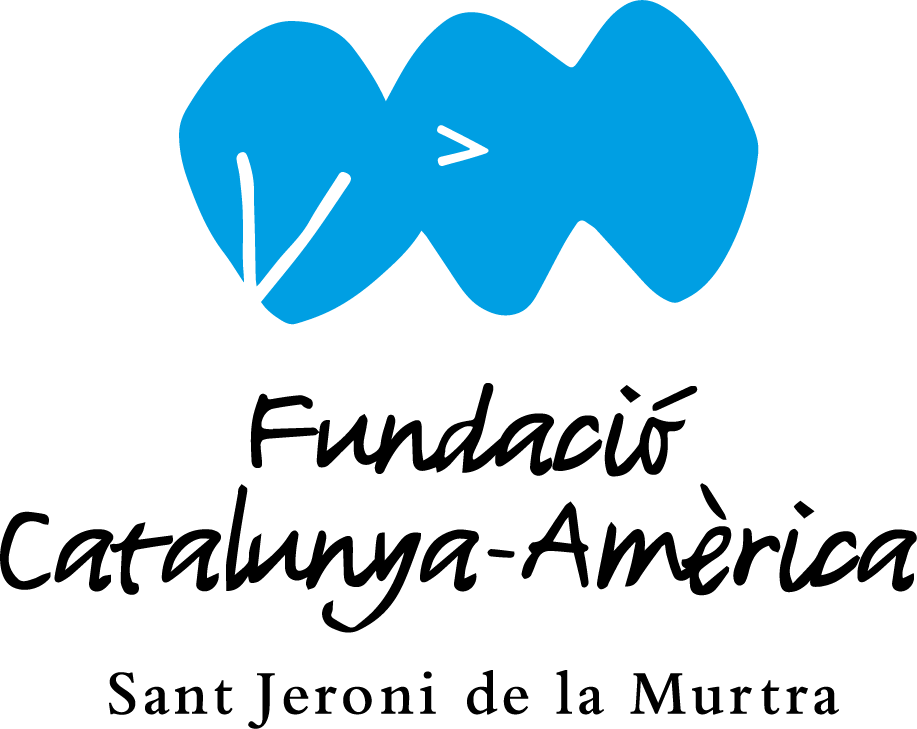
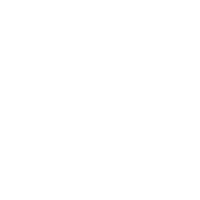

Deixeu un comentari