Natalia Junquera
24 de noviembre de 2012
Josefina García, de 100 años, pasó casi la mitad de su vida en
México, adonde huyó con su padre tras el fusilamiento de su hermano a
principios de la Guerra Civil
Salió de su casa con lo puesto, en mitad de la noche, al monte,
caminando por el reguero para no dejar pisadas en la nieve. Josefina
García tenía aquella madrugada de 1936, 24 años. No volvería a su hogar,
en Truébano de Babia (León), hasta los 47, y de visita. El pasado marzo
cumplió un siglo y ha pasado casi una vida entera desde aquella huida,
pero el miedo de verdad se pega a la memoria como un traje de buzo al
cuerpo. No ha olvidado un detalle.
Los falangistas acababan de fusilar a su hermano, Justiniano, el
único varón entre siete chicas. “Lo mataron de los primeros, por ser de
izquierdas. Vinieron a buscarle, se lo llevaron en un camión con otros
hombres y no le vimos más”, recuerda. “Estaban matando a mucha gente.
Maestros no dejaban ni a uno”. Y esa era, precisamente, la profesión de
Josefina y de su padre, Mariano. Carne de cañón. Él huyó primero. Se
escondió con otros maestros en un pajar de Taverga (Asturias). No supo
que a su mujer la habían metido en la cárcel por no querer revelar dónde
estaba hasta que su hija se reunió con él en aquel pajar y se lo contó.
Josefina había estado llevándole comida a su madre a la prisión: tres
kilómetros a pie cada día. Cuando pidió permiso para ir a ver a su tía,
también presa, en otro pueblo, en el cuartel pensaron que era una espía.
Y decidió huir antes de intentar dar las explicaciones que a tantos
otros no les habían servido de nada.
Asturias fue solo la primera parada. “La guerra nos fue llevando.
Fuimos a Cataluña, donde dimos clases de castellano a los que solo
hablaban catalán y temían problemas. Y después, a Francia. Me quedé con
las ganas de ver París”, dice aún con verdadero fastidio. “Me invitó una
amiga francesa, pero no pude ir por la razón más tonta. ¡No tenía ropa
interior! Solo tenía una muda y cuando la lavaba tenía que estar todo el
día en cama esperando a que secara”.
La huida continuó. Terminaron en México
porque así se lo aconsejó a la familia de Félix Gordón Ordás, natural
de León, entonces embajador español en México. Se lo explicaba el tío de
Josefina, Elías, en una carta el 14 de marzo de 1939 al embajador
mexicano en París, Narciso Bassols,
rescatada ahora del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de
Relaciones Exteriores mexicana. David Rubio, sobrino nieto de Josefina,
se la lee —no le falla la memoria, pero sí la vista— y ella recuerda
enseguida que si terminaron en México fue por aquel consejo de quien
terminaría siendo el presidente del Gobierno de la República en el
exilio. “Si no, habría sido cualquier otro país. Lo importante era
salir. Si nos hubiéramos quedado en España, a mi padre lo habrían matado
con toda seguridad y a mí quizá también”. El 13 de julio de 1939, ella,
su padre, su tío y sus primas zarparon de Puillac (Burdeos) rumbo a
México. Les acompañaban 2.000 españoles que huían de lo mismo y
viajaban, como ellos, con lo puesto.
“Yo nunca había visto el mar. Lo vi por primera vez desde aquel
barco”, recuerda. Su padre escribió un diario a bordo que David recuperó
y publicó en el Diario de León: “Al subir nos dijeron que retrasásemos
nuestros relojes 30 minutos cada uno de los 14 días que pasáramos a
bordo y que así estaría en hora cuando atracáramos en Veracruz”,
escribió en sus primeras líneas. La hora le inquietaría durante muchas
páginas. “Me carcome la curiosidad de saber si será cierto que mi reloj
marcará la hora mexicana una vez ponga el pie en tierra…”.
Mariano escribía mucho sobre su hija. “Estoy preocupado y orgulloso
de ella a partes iguales. Ha perdido mucho peso (…) No soporta ni la
nostalgia de nuestra familia, ni, supongo, la ausencia del novio que
debió dejar en Truébano y por el que no quiero preguntarle…” —Se
llamaba Pepe. “Era muy guapo. No nos pudimos ni despedir”, lamenta
Josefina—. “Josefa se preocupa por mí a todas horas. Creo que me
acompaña por miedo a que me ocurra algo, para cuidar a su padre, un
viejo maestro de casi 70 años al que, en lugar de la jubilación, le ha
llegado el exilio…”. El 27 de julio llegaron a México. “Las cinco
marcaba mi reloj, exactamente la misma hora que todos los relojes de
Veracruz”, escribió sorprendido Mariano en su diario. Se adaptaron
pronto. “Todo funcionaba con la mordida. Me apunté a clases para
aprender a manejar (conducir) —a Josefina aún se le escapan palabras en
mexicano y sigue respondiendo al teléfono con un exótico ¿Bueno?—, y el
primer día me dijeron que si les daba cien pesos, me daban el carné.
‘¡Pero si no sé nada!’, les dije. Les daba igual”.
El Comité de Ayuda a los Españoles les dio dinero, ropa y un puesto
de trabajo en un pueblo llamado Roque para formar a profesores rurales.
“¡Nos preguntaban cómo habíamos llegado desde España, si a pie o a
caballo!”, recuerda Josefina entre risas.
Luego se reunieron en México DF con el resto de la familia y otros
que se incorporaron a ella. “Fuera de tu país, los españoles somos
familia”, explica. También hizo un amigo famoso. “Conocí a Plácido
Domingo. Cantábamos rancheras y él tocaba el piano”.
Josefina recuerda que a su padre le extrañaba ver a las mexicanas
esperar a sus maridos en las fábricas. Pensó que eran mucho más
agradables que las españolas hasta que un día, hablando con una,
averiguó la verdad: iban para interceptarles y que no se gastaran el
jornal en la taberna. Josefina volvió a España en 1959: “Mi madre me
dijo que a los hijos que están fuera, siempre se les quiere más”. Y en
1986, definitivamente. Estaba un poco cansada de los terremotos de
México y del picante, al que nunca se acostumbró.
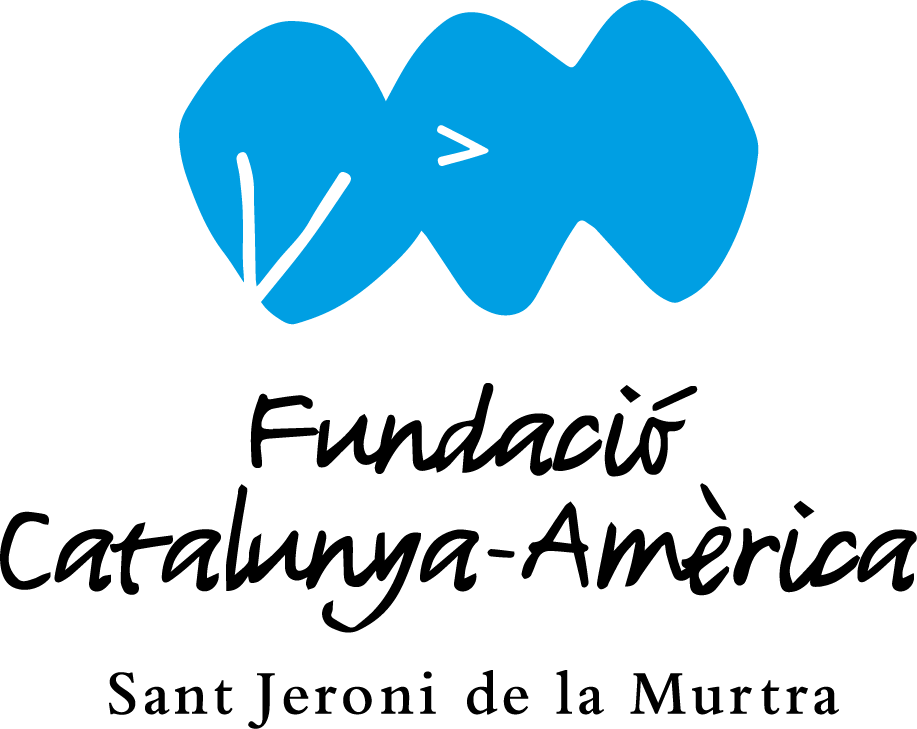
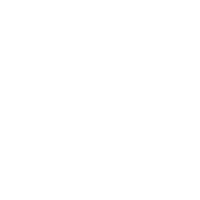




Deixeu un comentari