Especial Bicentenario
El Mercurio (Chile)
Editorial
La emancipación y las primeras décadas republicanas se caracterizaron por un fuerte acento antiespañol en la política y en la cultura. Luego fue surgiendo una apreciación distinta, que veía en esa raíz peninsular una forma de ser no incompatible con la integración al mundo moderno. Andrés Bello fue el primer gran impulsor de este espíritu que se proponía superar el foso de odios dejado por la guerra de la independencia —en el fondo, un conflicto civil. Esto fue posible, además, porque el imperio español mostró rasgos propios que lo distinguen de otras experiencias coloniales. Chile aparece como un caso particular de este desarrollo, y a la vez posee características que le son únicas en nuestra América. Aquí se creó una especie de reino, llevara o no este nombre. Ocurrió de manera clara desde el primer momento, según el propósito del conquistador, Pedro de Valdivia, que tuvo la madera de un fundador. Este origen le dio un primer cimiento a lo que sería la nación chilena. Luego vendría el desarrollo del “estado indiano” —se reprodujeron en América instituciones y usos de la península—, propulsor de lo que llegó a ser, en los tres siglos de colonia, la nación chilena. El carácter más compacto en lo geográfico y étnico, unidos a las instituciones de gobierno, creó una realidad política y social que —de manera no anticipada pero no menos real— terminó por constituir lo que hoy llamamos nación. Esto se explica por una particularidad de la empresa española. Caso único entre los modernos imperios de ultramar, la forja temprana de la nacionalidad recibió la impronta del mestizaje, peculiaridad central de estos países en cierne. En los demás imperios europeos sólo fue un rasgo marginal, no definitorio como en América española. Existieron matices y correlación social de “pigmentocracia” propia de nuestra América, que en Chile se ha ido modificando imperceptiblemente hasta comienzos del siglo XXI, pero desde Copiapó al Biobío, los siglos coloniales crearon una de las mayores homogeneidades culturales del continente, no sólo en los rasgos físicos, sino en el lenguaje y en el sentido de permanencia. En toda América, la consecuencia del dominio español fue la formación de naciones. No se trataba de asentamientos coloniales como los ingleses en América del Norte, sino de estructuras que culminaron en los estados nacionales del siglo XIX. En el caso chileno se había configurado definitivamente a fines del siglo XVIII, y parte de la modernidad había arribado con la llamada “ilustración católica”. La lengua homogénea a lo largo del territorio sería una característica casi única en el continente. El castellano nos permitió vincularnos a una de las grandes versiones de la experiencia europea y nos proveyó también de una fundación épica, “La Araucana”, de Alonso de Ercilla, joya de la que disponen pocos países. Las instituciones políticas no tuvieron el grado de autogobierno del mundo anglosajón, pero desempeñaron un papel efectivo en el desarrollo político del siglo XIX. Los cabildos habían participado en la defensa del territorio, y la idea de “patria” se asoció a un paisaje y a un sistema político con la dualidad de poder secular y poder espiritual. La Capitanía General fue ganando espacio como entidad autónoma, y en el siglo XVIII su relación directa con la Corona la hizo independiente de Lima, al tiempo que se establecía un equilibrio con el naciente Virreinato del Río de la Plata. Así, el entorno vecinal que se irguió en el período republicano tiene sus bases en todo el desarrollo político de los siglos indianos. Ello fue preparado por una especial conciencia de la modernidad: la dignidad del ser humano —incluido el indígena— en las lecciones de la escuela de Salamanca, y el derecho de gentes que allí se vislumbraba. Esta conciencia también había penetrado en Chile, si bien de manera vacilante, no menos que en las experiencias coloniales de Francia e Inglaterra. Pasados los excesos de la conquista, la Corona tuvo hacia el mundo indígena una política clara de reconocerlo en su individualidad, junto con promover una integración cultural mediante la cristianización. En Chile hubo fusión en gran parte del territorio. En la Araucanía —nombre puesto por los españoles, que denotaba alta estima— se mantuvo un estado de guerra más bien latente en los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, caso particular en la América española, desde comienzos del siglo XVII existió un ejército profesional, que más tarde marcaría parte de la vida de la nación. A pesar de dicha tensión latente, lo más frecuente fue el entrecruce de población y de cultura con esa resistencia, que llegó nominalmente a integrar la soberanía española. El siglo XIX republicano rompió este equilibrio, y en el siglo XX, de manera lenta pero no carente de logros, la población mapuche se integró en su mayoría al mundo urbano dominante, mientras diversas políticas en la última centuria han intentado, con éxitos muy débiles, superar los últimos focos de aislamiento y atraso. La revalorización de las culturas arcaicas —un rasgo conservador surgido del cansancio cultural con la sociedad moderna y con los proyectos de revolución radical— ha puesto sobre el tapete este problema, a veces magnificado por nuevas expresiones extremistas. Si la mecha de la rebelión emancipadora prendió al calor de la reacción por las incesantes demandas de tributo, ello revela que no se trataba de una exigencia “normal”. La crisis del imperio español fue también el resultado de la “decadencia” peninsular en los siglos XVII y XVIII, todo un tópico en su historia. La evolución de nuestra república en el siglo XIX consistió en reconstruir el legado español —no pocas veces negándolo, para enseguida afirmarlo— y establecer un paralelismo curioso con el desarrollo peninsular. La institucionalización de la primera mitad del XIX no hubiera sido posible sin la herencia de España, convenientemente adaptada.
Chile debía además evolucionar mirando a otros horizontes, pues a la misma España le acaecieron más convulsiones con la política moderna que a nuestro país, al menos hasta mediados del siglo XX. La guerra civil española de 1936 influyó profundamente en el lenguaje político del Mapocho, y enlaza ambas historias hasta la transición chilena y después, como lo probó el “caso Pinochet”. Si uno de los objetivos de la modernidad es el logro de una estabilidad democrática, siguiendo la principal tradición de Occidente, y el desarrollo económico-social, España mostró en la segunda mitad del siglo XX que eso es posible a partir de una cultura que en gran medida compartimos. Aquí radica una suerte de legado análogo que se puede aprender de la España contemporánea, tanto para Chile como para otros países hispanoamericanos. En fin, de España nos ha llegado una afirmación de la vida que hace que lo festivo y lo trágico sigan dando rostro y alma al ser americano que compartimos. Esto hace de nuestros países, incluso allí donde están henchidos de modernidad, un lugar en el cual puedan convivir muy diferentes caras de la vida y de sus significados.
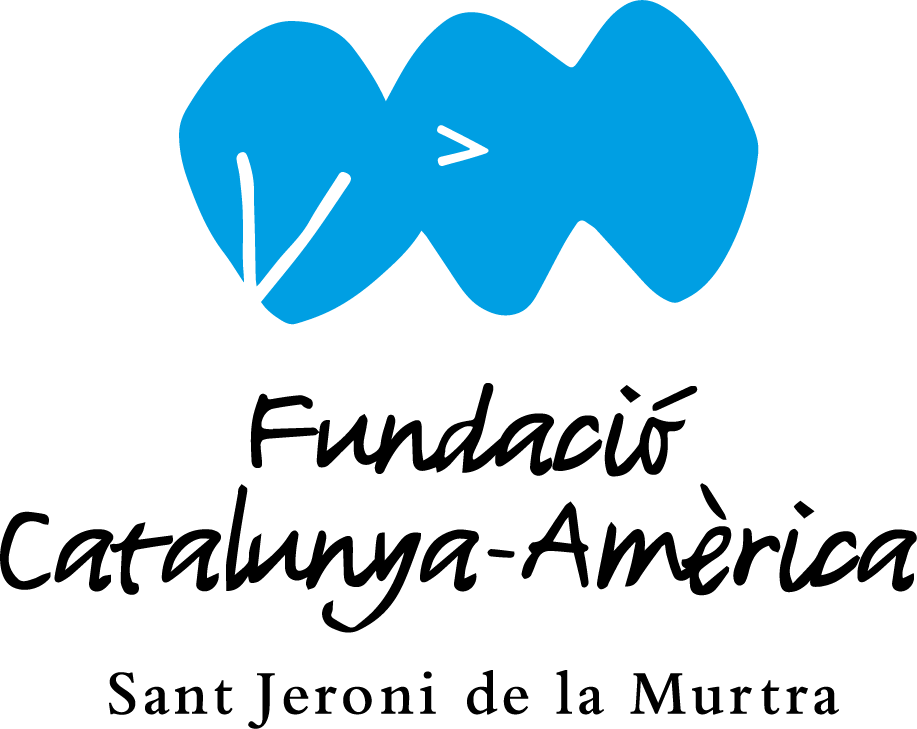
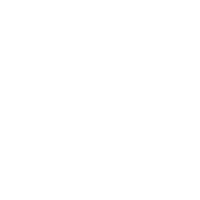
Deixeu un comentari