
Especial Bicentenario
El Mercurio (Chile)
Agustín Squella
Si todas las formas de gobierno ensayadas a lo largo de la historia contestan una misma pregunta —quién debe gobernar—, la democracia brinda la respuesta más osada: puede gobernar cualquiera que obtenga la mayoría en elecciones en las que tiene derecho a participar toda la población adulta. Tal es la regla de oro de la democracia, la cual vale no sólo para elegir representantes, sino también para cuando éstos adoptan decisiones en algún órgano colegiado, por ejemplo, una cámara legislativa. Se trata de una regla puramente cuantitativa —protestan los enemigos de la democracia—, pero si algo hemos aprendido, es que resulta mejor contar cabezas que cortarlas. Además, en aplicación de la regla de la mayoría no se resuelve sobre la verdad de las posiciones en pugna, sino sólo sobre cuál de ellas ha de prevalecer, de manera que si al votar en el Parlamento se pone término a la discusión, ello no significa que fuera de él no pueda continuar la batalla de las opiniones.
Chile retornó a la democracia en 1990, pero a una democracia limitada —“protegida” la llamaron sus partidarios—, puesto que, entre otras instituciones claramente no democráticas, la Constitución de 1980 debilitó lo más que pudo la regla de la mayoría. Así, por ejemplo, al instalar un Senado con integrantes que en un 20 por ciento no eran elegidos por sufragio universal; al fijar quórums exageradamente altos para su reforma y para la aprobación y modificación de leyes orgánicas constitucionales, y al establecer un sistema binominal para las elecciones de diputados y senadores que subsidia a la coalición que no logra la mayoría, que excluye de representación a minorías que están fuera de las dos principales agrupaciones de partidos, y que radica de hecho en éstos, y no en los ciudadanos, la elección casi sin competencia de quienes ocuparán los dos cupos que se disputan en cada distrito y circunscripción electoral.
El poco democrático cuadro descrito anteriormente ha tenido cambios desde 1989, los más importantes de los cuales ocurrieron recién en 2005 con la eliminación de los senadores designados y vitalicios, y es gracias a tales cambios que nuestra democracia califica hoy mejor en el cuadro comparativo de las que existen en la significativa mayor parte de los países. El temor a la regla de la mayoría, que no es otra cosa que miedo a la mayoría, ha ido desvaneciéndose, como resultado de que alcanzarla es hoy posible tanto para una como para otra de las dos principales coaliciones de partidos.
Con todo, queda aún bastante camino por recorrer si es que queremos tener una democracia en forma, mejor que la actual y definitivamente distanciada de aquella que con timidez fue instaurada en 1990. Para ello es preciso disminuir los quórums ya señalados; democratizar las elecciones al interior de partidos que defienden las prácticas democráticas cuando se trata del gobierno de la sociedad y que las omiten en el gobierno interno de sus colectividades; cambiar el sistema binominal; optar por la inscripción automática, mas no al precio de eliminar el deber de sufragar; implementar sin condiciones el voto de los chilenos que viven en el extranjero, y revisar la composición de distritos y circunscripciones que para elecciones parlamentarias fue adoptada antes de 1990, con los resultados del plebiscito de 1988 en la mano, lo cual trajo consigo que localidades urbanas densamente pobladas, donde ganó el “No”, elijan el mismo número de representantes que reducidos sitios rurales donde triunfó el “Sí”.
El Bicentenario, junto con ser motivo de celebración, debe serlo también para tomarse en serio las acciones que es preciso llevar adelante para mejorar nuestra democracia, puesto que no se puede sentir orgullo de un país si no se lo tiene por la forma en que se gobierna.
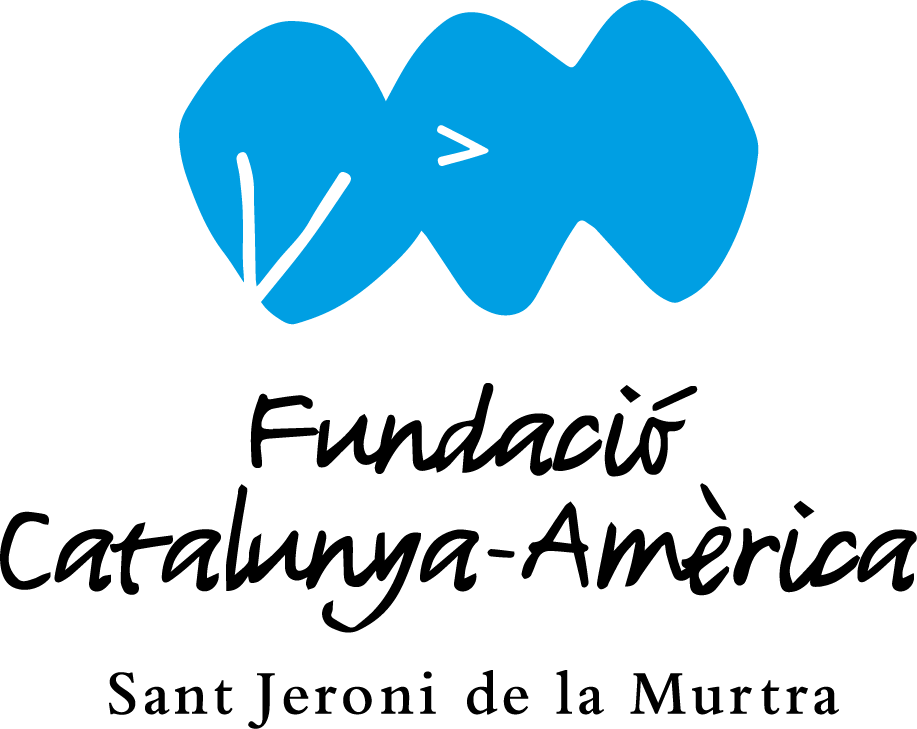
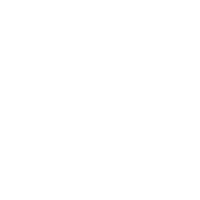
Deixeu un comentari