Especial Bicentenario
Excélsior (México)
Leo Zuckermann
“Usted no parece mexicano”. Me lo han dicho mil y una veces. Lo detesto. En mi mente suelto un mexicanísimo: “Chingada madre”.
En el noticiero matutino de la W Radio, a propósito del Bicentenario de la Independencia, se les ocurrió preguntarle a la gente cuándo se dieron cuenta de que eran mexicanos. Me gusta mucho esta idea por la diversidad de respuestas que se escuchan. Además, uno inevitablemente piensa en la respuesta que daría. Por razones de tiempo, en el radio sólo trasmiten unas pocas palabras. Creo, sin embargo, que esta reflexión da para mucho ya que, por lo menos en mi caso, recuerdo muchas situaciones en las que me di cuenta de que era mexicano, para bien y para mal. Hoy, para celebrar el Bicentenario, comparto algunas de ellas.
Recuerdo que me sentí mexicano -orgullosamente- cuando mis abuelos paternos me contaron cómo este país les salvó la vida. Perseguidos por la barbarie nazi, México les abrió sus puertas con generosidad y gracias a la grandeza de Gilberto Bosques, el gran diplomático que expidió las visas que salvaron la vida de cientos de perseguidos políticos y religiosos: republicanos españoles, judíos y militantes de izquierda. Después de la Segunda Guerra Mundial, mis abuelos, fieles a la causa comunista, regresaron a Europa a fundar la utopía del proletariado en la Alemania Democrática. Años después volverían a ser perseguidos ahora por la barbarie estalinista. Y México los volvería a acoger para siempre. Todos sus nietos nacerían en este país. Gracias a él existimos. ¿Cómo no sentirse mexicano cuando esta nación fue la que salvó a nuestra familia? “Usted no parece mexicano”. Me lo han dicho mil y una veces aquí y en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Lo detesto. Mi coraje se incrementa cuando me preguntan mi nombre y rematan el comentario diciendo: “Tampoco suena mexicano, de verdad díganos de dónde es usted”. Insisto en que de México y en mi mente suelto un mexicanísimo: “Chingada madre”. No me creen porque hay un prejuicio chocante de que un individuo de 1.87 metros de estatura, piel blanca y pelo castaño no puede ser mexicano. Mucho menos si se llama Leo Zuckermann. Hay que tener una estatura de 1.70 metros, piel morena, cabello negro y llamarse Juan López. Ese es el estereotipo mexicano. Y, como todos los estereotipos, son chocantes. Paradójicamente el ser diferente al prejuicio me ha hecho muy consciente, desde chico, de mi mexicanidad. “¿Qué quieres estudiar?”, me preguntó mi tutor cuando comencé mi maestría en la Universidad de Oxford. No entendí. Era la primera vez en toda mi vida que un profesor me preguntaba qué quería y no qué tenía que estudiar. En ese momento caí en la cuenta de que en México tenemos una educación paternalista, autoritaria, donde los maestros nos dicen qué es lo que hay que repetir, no cómo podemos desarrollar nuestra capacidad de pensar. Penosamente, sin saber qué responder, ese día también me sentí mexicano. Nada como celebrar el Grito de la Independencia en el extranjero. Ahí se reúnen todos los expatriados para afirmar su identidad nacional. Así lo hacíamos los que estudiábamos en las universidades de Nueva York. La combinación ideal de un buen reventón: amigos entrañables, bebida generosa y música bailable. No podía faltar, desde luego, el Grito a las 11 de la noche. “Dalo tú con el vozarrón que te cargas”, me dijo el dueño de la casa. Al principio me opuse pero, gracias a un empujón etílico, me convenció. Todavía se me pone chinita la piel cuando lo recuerdo: “los vivas” de una treintena de mexicanos en un apretado departamento neoyorquino. Las paredes se cimbraron. Los vecinos se quejaron. La policía llegó a callarnos. Pero nosotros, con el pecho hinchado, les invitamos unos tequilas para celebrar la Independencia de México. Los policías sonrieron y se retiraron con un “traten de bajarle un poco”. Muy mexicanos nos sentimos después de haber ganado esta pequeña batalla a orillas del Hudson.
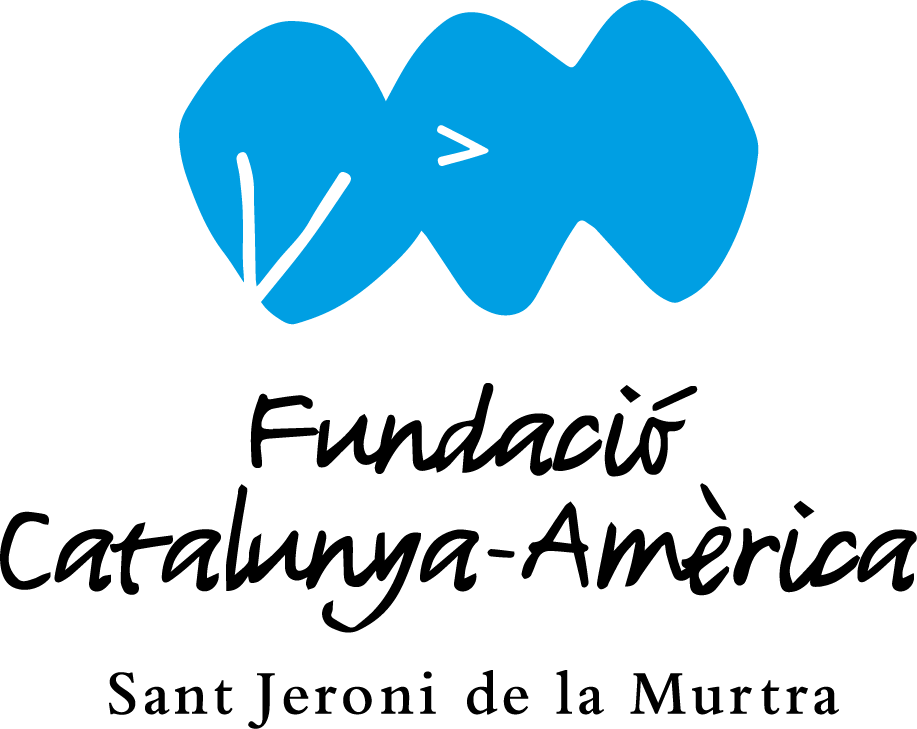
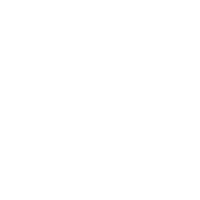
Deixeu un comentari