Especial Bicentenario
Clarín
No hay sólo 200 años en nuestra memoria, sino un pasado colonial y precolombino que es parte de este presente en el que tenemos gran cultura, pero economía y política pobres.
Hay muchas maneras de conmemorar dos siglos de independencia. La primera consiste en dudar de ellos. ¿Valió la pena separarnos de España? ¿Hubiese sido mejor seguir el consejo del conde de Aranda a Carlos III: creemos una comunidad de naciones hispanoparlantes? Aranda advertía que la separación de las trece colonias británicas de Norteamérica había costado sangre, fortuna e imperio. ¿Podríamos nosotros evitarlo creando reinos asociados a España en México, Lima, Buenos Aires? A las Cortes de Cádiz acudieron representantes de la comunidad hispánica del nuevo mundo. Napoleón cerró ese camino y a partir de 1810 las revoluciones de independencia cundieron de la Nueva España al Río de la Plata. Fernando VII, restaurado, consumó la ruptura. Bolívar ordenó matar “españoles y canarios”. La oportunidad comunitaria se perdió. La independencia demostró que detrás de la fachada colonial se agitaban intereses y lealtades de toda suerte: voluntad de cambio político pero también continuidad de intereses económicos, persistencia de diferencias sociales, voluntades de ascenso y de retraso, conflicto militar pero también revuelta popular. ¿Y forma de gobierno? ¿Monarquía o república? Y si república, ¿qué clase? ¿Federal o centralista? ¿Confederada o nacional? ¿Nacional o local? Las opciones, que variaron de la republiqueta del Titicaca al imperio mexicano de Iturbide, cometieron un doble error. Negaron tres siglos de vida colonial. Le dieron la espalda al pasado cultural y propusieron formas de prestigio político sin el contenido social indispensable, pero también dieron lugar a autoexámenes indispensables, de Lastarria en Chile a Mora en México. Las naciones se fueron formando a tropezones, con ilusiones exageradas, con rezagos dramáticos, con divorcio de forma y fondo. Cuando llegué a Buenos Aires en 1943 (durante la presidencia de Farrell) mi asombro fue tan grande como mi admiración. Yo conocía los Estados Unidos, México, Brasil, Chile. La Argentina era otra cosa, Buenos Aires era una ciudad hecha, no por hacer, como Caracas, o haciéndose desde siempre, como México. Avenidas, parques, edificios, nivel de vida, cultura. Y trabajadores comiendo bife. ¿Qué ocurría? Que en 1910, todos apostaban a que en las Américas, medio siglo después, sólo habría dos grandes potencias: los Estados Unidos y la República Argentina. Esta, construida de Sarmiento a Saavedra Lamas, tenía toda la fachada de la prosperidad y el poder. Aumentaría ambas durante la guerra. La Argentina alimentaría a Europa en la posguerra. Pero luego ya no. Díganme mis amigos argentinos qué pasó entre 1950 y 2010. La segunda potencia pasó a ser la tercera, la cuarta, detrás de Brasil, de México, ¿de Colombia y Chile? Digo esto para evocar una súbita paridad entre la Argentina y otros países latinoamericanos. El descenso ha sido común en todos. Ni siquiera Brasil, hoy el país más fuerte, acaba de resolver sus problemas de inseguridad y pobreza. De México en la frontera sangrada del norte a Chile resistiendo los golpes de la naturaleza, de las ilusiones demagógicas de algunos a las caretas democráticas de otros, Iberoamérica se ve a sí misma y pierde las falsas esperanzas, aunque acaso gane las oportunidades certeras. En 2010, nos corresponde recordar la totalidad de nuestra historia, no sólo los doscientos años, sino el pasado colonial y precolombino a fin de sacar fuerzas de lo que hemos hecho: una gran cultura y una economía y política pobres. No sé si el mundo nos esperará. A nosotros nos corresponde vernos como realmente somos si queremos llegar a ser lo que no somos. Aprendamos la lección de la independencia. El pasado es anterior a 1810 y el futuro va más allá de 2010.
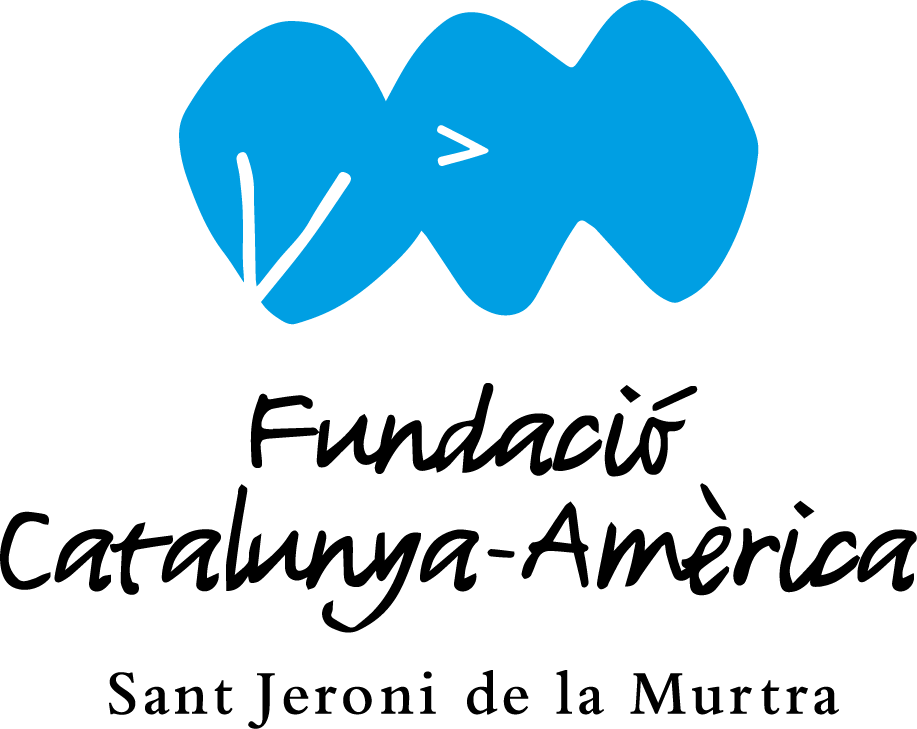
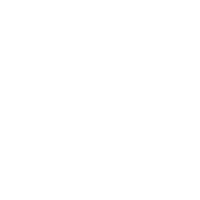


Deixeu un comentari