ANTONIO MUÑOZ MOLINA 28/11/2009
Especial Bicentenario
Babelia El País
 Habría que saber por qué caminos improbables llegan a nosotros desde muy lejos las influencias que van a determinar nuestra vocación, nuestra manera de mirar el mundo. En Úbeda, cuando estaba en el último año del instituto, un amigo con el que compartía el amor por la música pop y por la literatura me dio a leer por primera vez un cuento de Julio Cortázar.
Habría que saber por qué caminos improbables llegan a nosotros desde muy lejos las influencias que van a determinar nuestra vocación, nuestra manera de mirar el mundo. En Úbeda, cuando estaba en el último año del instituto, un amigo con el que compartía el amor por la música pop y por la literatura me dio a leer por primera vez un cuento de Julio Cortázar.
Me hizo una impresión tan fuerte que al cabo de tantos años y después de haber leído tanto los cuentos de Cortázar y de haber dejado de leerlos me sigo acordando de éste: era La isla a mediodía. Me sorprendió con la sugestión de lo raro, de lo inusitadamente nuevo. Estaba escrito en una lengua que era la mía, y que sin embargo tenía una flexibilidad, una música desconocida, entre lo coloquial y lo abstracto, muy ajena a la de los escritores españoles a los que yo leía por entonces, y por supuesto a las traducciones de novelas extranjeras de las que me alimentaba, dependiendo de las disponibilidades limitadas de la biblioteca pública y de mis compras en el Círculo de Lectores, cuyos viajantes llamaban a la puerta cada tres meses trayendo el tesoro inusitado de sus catálogos y sus encargos, un poco a la manera en que los gitanos de la tribu de Melquíades aparecían cada cierto tiempo en Macondo para mostrar las novedades del mundo exterior.
Cuesta ahora revivir en toda su plenitud el impacto que tuvo para muchos españoles jóvenes el primer encuentro con la literatura moderna de América Latina. Estaba escrita en nuestro idioma y sin embargo era desmedida y exótica, en el sentido más noble de la palabra, porque nos abría la imaginación a continentes tan asombrosos como los que siglos atrás habían intentado contar los cronistas de Indias. Llegaba como un vendaval de innovación y ruptura, pero a la vez poseía todo el hechizo de los relatos primitivos, toda la fuerza de las novelas inmensas del siglo XIX. Por los laberintos de Cien años de soledad uno se perdía como por las historias entreveradas del Quijote o de Las mil y una noches o El Decamerón. En algunos suplementos literarios que llegaban de Madrid con varios días de retraso se hablaba de experimentos confusos e incitantes en la literatura, de novelas escritas sin puntos ni comas ni personajes ni tramas que debían de ser tan prestigiosamente indescifrables como algunos discos de Frank Zappa llegados también a nuestra provincia cualquiera sabe por qué caminos.
Estaba claro que en aquel cuento de Julio Cortázar había algo muy nuevo que uno no sabía lo que era, igual que en los diálogos entreverados de otra novela también llegada por entonces, La casa verde, pero esa parte de extrañeza no entorpecía la lectura ni enturbiaba la historia, sino que las hacía aún más incitantes. Con la pedantería propia de la adolescencia, durante varios años yo me empeñé en demostrarme a mí mismo que era un lector intrépido y un aspirante a novelista de vanguardia, sometiéndome a las audacias narrativas españolas más celebradas por la crítica de entonces: Oficio de tinieblas 5, de Cela; Heautontimoroumenos, de J. Leiva o Leyva; Juan sin tierra, de Juan Goytisolo. Ni la más ardiente hipocresía con uno mismo atenuaba la modorra, la desoladora apatía. ¿No habría otra manera menos árida de convertirse uno en escritor de su tiempo? Por no hablar de otra presión, la ideológica.
Agazapado en su provincia, uno no sólo aspiraba a irrumpir en Madrid como novelista o en su defecto como autor teatral de vanguardia, sino además a derribar la dictadura del general Franco y a ser posible construir el socialismo, para lo cual hacía falta someterse a un régimen punitivo de lecturas de manuales marxistas y seminarios llamados de formación en los que la densidad de los conceptos a dilucidar era aún más impenetrable que el humo del tabaco negro en aquellas habitaciones que tenían algo de catacumbas para los devotos de una religión perseguida. El régimen de Franco no dejó de ser sanguinario hasta el último día, y quienes regresaban a la luz después de haber sido torturados en las comisarías conservaban una palidez y un extravío en la mirada como de muertos en vida, pero los escaparates de las librerías estaban inundados de clásicos del marxismo y de manuales revolucionarios que nosotros leíamos, subrayábamos, analizábamos hasta la extenuación, contagiándonos de una retórica como de hormigón armado, llena de palabras abstractas y de reiteraciones machaconas, de “en tanto en cuanto” y de infraestructuras y superestructuras y correlaciones de fuerzas y análisis concretos de las situaciones concretas y contradicciones de primer nivel y segundo nivel.
Después de rumiar aquellos resecos piensos verbales no era muy fácil que a uno le quedara paladar ni oído para el idioma, y menos aún sutileza para percibir los matices de la vida real, que es el reverso de las caricaturas doctrinarias que aspiran a reducir a los seres humanos a muñecos de cartón. Antes de llegar a la universidad y atragantarme voluntariosamente de ideología yo había escrito con una felicidad irresponsable, imitando sin escrúpulo cualquier modelo con el que me entusiasmara, escribiendo dramas poéticos a la manera de Lorca y poemas de amor a la manera de Bécquer y luego a la de Pablo Neruda, piezas de teatro del absurdo copiadas de Beckett y de Ionesco, de teatro de agitación copiadas de Brecht y de Peter Weiss, arranques de novelas fastuosamente planeadas que nunca pasaban de la primera página.
Y de pronto aquel caudal absurdo que había fluido tan sin esfuerzo y con resultados tan abundantes como deplorables quedó interrumpido. Escribir había sido un juego y ahora era, opresivamente, una misión y un tormento. El doble cepo de la ortodoxia ideológica y la coacción vanguardista me paralizaba. La literatura tenía que ser un arma en la lucha contra la dictadura y contra el capitalismo; la literatura tenía que romper con las convenciones burguesas del costumbrismo y el realismo, con la utillería decrépita de los personajes, de los argumentos, hasta de la sintaxis, todo tan muerto como la pintura figurativa después del triunfo irrevocable de la abstracción, o como la música melódica desacreditada por la atonalidad. A uno tenía que remorderle la conciencia por haber leído alguna vez con emoción a Galdós o a Miguel Delibes.
Un cuento de Julio Cortázar me había despertado a la literatura contemporánea cuando tenía 17 años. Yo creo que fue un cuento de Borges el que me sacudió del sopor ideológico y estético unos años después, el que empezó a educarme en la forma de escritura que iba a ser ya siempre la mía. Leí El Aleph y mi idea de la lengua literaria española y de la ficción cambiaron para siempre. Era posible contar con ironía y verdad, con transparencia y ternura, y a la vez subvertir las mismas normas del relato que tan cuidadosamente se estaban respetando. Después vinieron Rulfo y Bioy, Carpentier, Onetti, Manuel Puig, Vargas Llosa, Donoso, Idea Vilariño, Bryce, Roberto Piglia, José Emilio Pacheco, Reynaldo Arenas, tantos más, una orgía perpetua, la vuelta al día en los ochenta mundos de una literatura que no se acaba nunca.
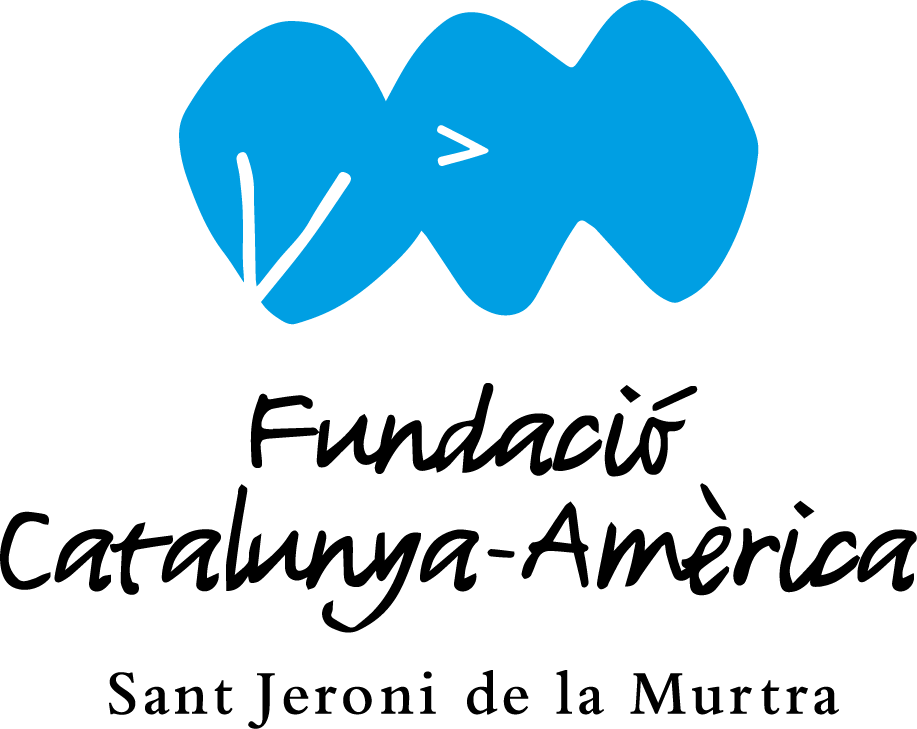
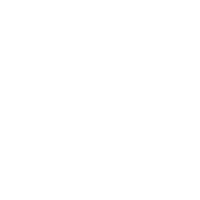

Cortázar https://catalunya-america.orgwww.youtube.com/watch?v=DKgH9f8fKU4